En esta entrevista, Mercedes López Cantera explica los aspectos centrales del surgimiento de las perspectivas anticomunistas en Argentina y repasa los principales puntos que unieron a diversos actores en la lucha contra el «peligro rojo». No pocas referencias a este anticomunismo histórico resuenan de manera sorprendente en la coyuntura actual.
Su libro aborda el modo en el que, entre 1917 y 1943, diversos grupos políticos e intelectuales desarrollaron una corriente de ideas y de prácticas destinada a exterminar el comunismo. Sin embargo, al leer su trabajo, queda muy claro que cuando esos actores utilizaban la expresión «comunismo» no necesariamente se referían, de modo exclusivo, a los partidarios del marxismo leninismo de tipo soviético. ¿En qué medida la categoría de comunismo excedía a los partidos comunistas? ¿Cuál era el sentido que le daban estos grupos a la expresión comunismo?
Efectivamente, es muy importante aclarar que, cuando se piensa el fenómeno anticomunista, el término mismo de «comunismo» no refleja necesariamente al movimiento político internacional que conocimos con ese nombre y tampoco, necesariamente, a una expresión del marxismo. El «anticomunismo» es la construcción conceptual de un antagonista, de un enemigo político con determinadas posiciones de izquierda, que incluye dentro de esa categoría -además de los militantes del Partido Comunista, los seguidores de la Rusia Soviética y los promotores de las ideas del marxismo leninismo- a numerosos proyectos políticos e ideológicos a los que se opone y a los que califica como «comunistas». Por eso, la primera pregunta que uno se hace al abordar el fenómeno anticomunista es: «¿a qué se refieren estos anticomunistas con comunismo?». Para que esa pregunta tenga una respuesta más o menos clara es necesario ver la película y no solo algunas fotos estáticas.
Es decir, es preciso enmarcar el fenómeno en términos temporales que permitan ver cómo va desarrollándose. De ese modo, descubrimos que la categoría va aplicándose, progresivamente, a actores diversos. Sin lugar a dudas, apunta a los miembros del Partido Comunista, pero el apelativo los excede y los sobrepasa. Al tomar el período que se extiende entre 1917, el año de la Revolución Rusa, y 1943, el momento en el que en Argentina se desarrolla el golpe de estado que luego derivará en el surgimiento del peronismo, me fue posible ver las distintas dinámicas que fue adoptando el «anticomunismo». En este sentido, encontramos un conjunto de temores que van desarrollándose a tal punto que el «problema comunista» acaba constituyéndose como un tema prioritario de la agenda política. En definitiva, se va transitando de una posición reactiva a una ofensiva. O, dicho en otros términos, se pasa de un rechazo visceral y emocional a una serie de posicionamientos políticos que se sostienen sobre un cuerpo de ideas y de imágenes destinados a luchar contra eso que estos actores califican como «problema comunista». Pese a que yo descarto la existencia de una «ideología» o de una «identidad» anticomunista, lo que verifico es que las culturas políticas ya existentes –y algunas que van a desarrollarse durante ese período– construyen un imaginario, unas ideas y unas representaciones del comunismo que se incorporan en su prédica política.
¿Esta idea del comunismo como criterio de clasificación supone, por ende, que no era preciso que existiera una posibilidad real de revolución e incluso el desarrollo de una organización estrictamente comunista fuerte para que se desarrollara una posición anticomunista?
Así es. De hecho, hasta hace algunas décadas, cuando se trabajaba sobre el anticomunismo de las décadas de 1920 y 1930, se solía apelar a la idea de un «anticomunismo sin comunismo». Esta idea pretendía expresar que no solo no se había producido ninguna revolución en los países de América Latina donde surgía el anticomunismo, sino que los propios partidos comunistas no tenían posibilidades reales de acceder al poder a través de una revolución. Según esas corrientes historiográficas, para que el anticomunismo pudiera ser una corriente efectiva y real, tenía que haber un comunismo local poderoso en términos cuantitativos y cualitativos: debía tener una militancia numerosa, un apoyo social más o menos extenso, una presencia regular e importante en huelgas y actividades sociales. Y desde la historiografía se debía demostrar eso. El problema es que, en realidad, no precisamos medir la cantidad de huelgas ni la cantidad de militantes ni si los gremios están apelando a programas revolucionarios para detectar la existencia del fenómeno anticomunista. Porque justamente este señala como comunista a toda una serie de actores que no necesariamente lo son en términos estrictos. Esa forma de entender el proceso histórico tampoco tiene en cuenta que es esa cuantificación no es necesaria para verificar el impacto que tuvo, en América Latina en general, y en este caso en Argentina en particular, el proceso de la revolución bolchevique. De hecho, es particularmente interesante observar el modo en el que algunos actores que celebran la revolución de febrero de 1917 –que acaba con el zarismo e instaura un régimen democrático– luego rechazan vehementemente la que se produce en octubre de ese mismo año.
Lo que es importante comprender, en este sentido, es que la categoría de «comunismo» se convierte, como lo advirtió el historiador chileno Marcelo Casals Araya en su libro La creación de la amenaza roja, en un «criterio de clasificación». Esto implica que los actores que van a configurar las principales ideas del anticomunismo sindican, primero como maximalistas, y luego como propiamente comunistas a una serie de prácticas, actitudes e ideas muy diversas. Y que no siempre se dirigen estrictamente a comunistas, si entendemos a estos como los miembros del PC local o a quienes declamaban la ideología de Marx, Engels y Lenin.
¿En qué medida el anticomunismo, que comenzó a vertebrarse como «antimaximalismo», se vinculó al temor a una revolución y adoptó posiciones pasibles de ser calificadas de «contrarrevolucionarias»? ¿Cómo se conectan las posiciones iniciales de los actores anticomunistas con los fenómenos políticos que estaban teniendo lugar en Argentina?
El anticomunismo constituyó, desde un primer momento, un fenómeno contrarrevolucionario. Por supuesto, uno podría preguntarse en qué medida podía serlo si en Argentina no se había producido una revolución ni había condiciones para que se produjera. Y la respuesta es sencilla: la revolución ya había ocurrido. Aunque se había producido en la lejana Rusia, su impacto no solo había sido global, sino que incluso había habilitado y posibilitado la conformación de un movimiento que, inspirado en el proceso de los sóviets, pretendía actuar en los más diversos países del mundo. En este sentido, los actores que a fines de la década de 1910 y principios de la de 1920 articularon posiciones conocidas primero como «antimaximalistas» y luego como «anticomunistas», tenían una marcada vocación contrarrevolucionaria frente a una revolución que ya había tenido lugar y que amenazaba con extenderse, no solo por Europa, sino también por países periféricos como Argentina.
Pero, además, el anticomunismo era contrarrevolucionario en tanto homologaba la idea de comunismo a la de revolución, caracterizando como «comunistas» a una diversidad de «agitadores revolucionarios» o simplemente proclives al desarrollo de algún tipo de cambio social. Para los sectores políticos e intelectuales que conformaron la escena del anticomunismo inicial, la revolución era un fenómeno peligroso que había comenzado mucho antes. De hecho, las derechas integristas católicas veían en la revolución bolchevique y en la prédica «maximalista» la continuación de un largo proceso revolucionario que se había iniciado con la propia Revolución Francesa, a la que tachaban de «degeneradora del orden divino». Las derechas liberal-conservadoras, por su parte, no estaban muy lejos de esas posiciones. Si bien creían que de lo que se trataba era de la degeneración de un «orden natural» (y no ya divino), también veían con muy malos ojos este tipo de agitaciones que ponían a las clases subalternas en el centro de la esfera pública. En todos estos sectores existía un temor muy claro, no solo frente al comunismo y las izquierdas, sino frente a la «democracia de masas» que podía abrirles las puertas a estos sectores «comunizantes».
Hay que tener en cuenta que, en Argentina, la Revolución Rusa impactó en un contexto en el que la izquierda ya había comenzado a mostrar su potencia política. Sin lugar a dudas, había un Partido Socialista reformista relativamente fuerte, que organizaba a importantes sectores de la clase obrera, pero también una serie de grupos anarquistas que eran muy propensos a la agitación y a la violencia social. A esto hay que sumarle la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la República en 1916. Si bien no se alineaba en absoluto con la izquierda, Yrigoyen era un verdadero líder de masas, perteneciente a un partido como la Unión Cívica Radical, que había desarrollado, en su día, una serie de actividades revolucionarias de corte liberal que también eran impugnadas por las extremas derechas.
Pero esto no era todo. Solo un año después de la Revolución Rusa, en Argentina se produjo la Reforma Universitaria de 1918 y, un año más tarde, tuvo lugar el suceso conocido como la Semana Trágica, en la que tras una huelga de trabajadores metalúrgicos en los Talleres Vasena de Buenos Aires fueron asesinados centenares de obreros, muchos de ellos militantes anarquistas, socialistas y sindicalistas. Fue en ese marco en el que las derechas católicas integristas y liberal-conservadoras forjaron la idea de que el país estaba ante una nueva amenaza: la del «maximalismo» o el «comunismo». Su vocación fue la de exterminar ese problema de raíz. Y, al proponérselo, se forjaron una imagen de su antagonista que abarcaba a un conjunto de actores e ideas en favor del cambio social.
Uno de los anticomunistas más resonantes de la década de 1930, el nacionalista Carlos Silveyra, utilizó una expresión que, a los efectos de entender su propia forma de pensar, me parece realmente brillante. Es la categoría de «vectores comunizantes». Utilizando ese término, Silveyra buscaba plantear que había sectores políticos y prácticas políticas que, si bien no eran «comunistas en sí mismas», llevaban el germen del comunismo. Para Silveyra, resultaba evidente que determinado tipo de organizaciones, entre las que incluía a sectores del socialismo, del liberalismo e incluso del radicalismo, confluirían, naturalmente, con las de aquellos que proclamaban la vocación de producir una revolución social.
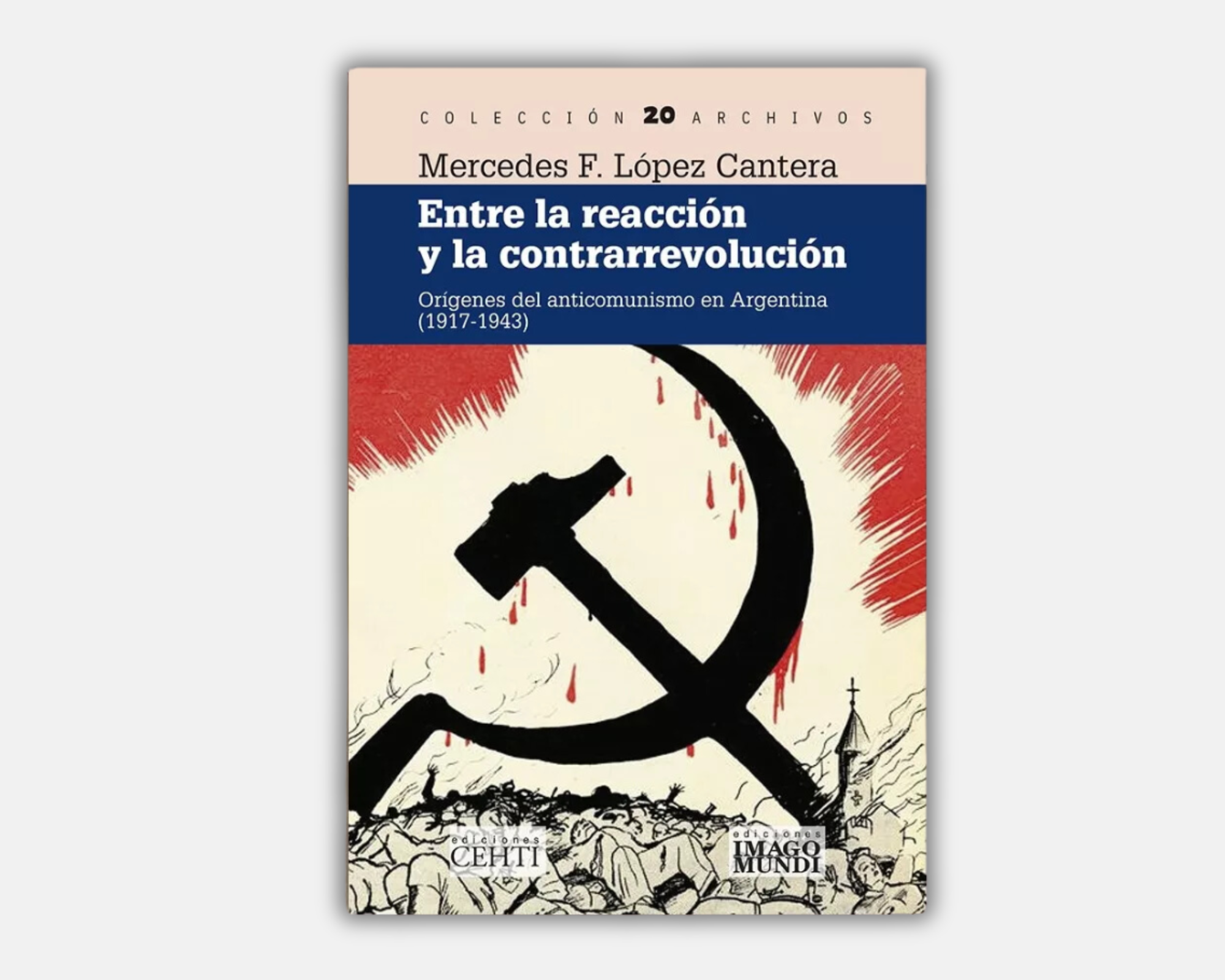
Cuando se produjo la revolución bolchevique y comenzaron a aparecer, en Argentina, los primeros actores «maximalistas» y luego se produjo la creación del Partido Comunista argentino, el movimiento anarquista ya era fuerte y reconocido por su carácter violento. ¿En qué medida los actores que participaban del anticomunismo de extrema derecha diferenciaban entre la violencia anarquista y la comunista?
Los actores políticos conservadores hacían una diferenciación entre la violencia maximalista o comunista y la anarquista. Y, ciertamente, consideraban que la comunista era mucho peor. En buena medida, estos actores políticos y sociales consideraban que el anarquismo desarrollaba una violencia puramente destructiva, mientras que los «comunistas» veían una violencia destinada a instaurar y construir un «nuevo orden». Miraban a la Rusia Rusia Soviética, donde Lenin y los bolcheviques habían creado un Estado potente que sostenía un nuevo orden social y político. De uno u otro modo, tanto para católicos integristas, liberal-conservadores y nacionalistas de derecha la idea de un posible orden nuevo les resultaba infinitamente más problemático que una violencia como la anarquista, a la que tachaban como un modo de «degeneramiento», como una «anomalía» o como una «enfermedad».
Para estos actores, el problema anarquista era, además, un tipo de agitación propia de inmigrantes, mientras que el «problema comunista» es el de una revolución que ya se había realizado. La construcción del mundo comunista soviético, de la propia URSS, produjo, sin lugar a dudas, mucho más temor que la actividad violenta del anarquismo. Por eso, durante el largo período que estudié, y que se extiende hasta los inicios de la década de 1940, un hecho visible es que el temor de los anticomunistas no es solo la violencia, sino la organización política. Temen a los «comunistas» porque se organizan, porque están insertos en organizaciones de diverso tipo, porque tienen un proyecto claro y creen que también tienen un plan concreto. De hecho, cuando en la década de 1930 se desarrollen los frentes populares de corte antifascista, los actores anticomunistas van a confirmar la capacidad de los comunistas de generar alianzas con socialistas y liberales progresistas, y esto va a producirles, nuevamente, un profundo temor. Ese temor va a aumentar en la medida en el que el Partido Comunista vaya creciendo y revelando su capacidad de penetrar organizaciones artísticas, culturales, educativas, gremiales, e insertándose en las ya existentes.
Si nos mantenemos, todavía, en los finales de la década de 1910 y en la década de 1920, podemos observar que en los actores anticomunistas hay una prédica que mixtura la crítica de la violencia de los «agitadores maximalistas» con posiciones xenófobas e incluso con la negación del carácter obrero de los militantes políticos a los que califican como «comunistas». ¿Cómo combinaron las derechas esos elementos?
Podemos tomar el caso inicial de la Semana Trágica. Cuando se produjo la huelga en los Talleres Vasena comenzó a hacerse visible una retórica que hacía eje en la forma «violenta» que sostenían los grupos de obreros que protestaban. Algo similar había sucedido durante la Reforma Universitaria de 1918, en la que los conservadores y los católicos más radicales sindicaron a los estudiantes como «incapaces» de cogobernar las casas de estudios y como jóvenes «agitadores maximalistas» que pretendían desarrollar acciones similares a las de un sóviet. La idea del sóviet estaba tan presente que el diario El Pueblo, vinculado a los Círculos de Obreros Católicos, llegó a definir la actuación de los huelguistas durante la Semana Trágica como «bolchevismo práctico». Esta posición se repetía de manera incesante, al punto que diversos grupos nacionalistas y conservadores afirmaban que en Buenos Aires se estaba creando un «sóviet argentino». Pedro «Pinie» Wald, un dirigente del Bund –la organización socialista internacional judía– fue detenido bajo el pretexto de ser el organizador judío del sóviet. Wald estaba en verdad vinculado al periódico Avangard, la edición en yiddish de La Vanguardia, el periódico oficial del Partido Socialista Argentino, hostil al maximalismo. Aquí la cuestión del antisemitismo, que se repetiría de forma permanente, se veía con toda claridad.
Pero en el discurso de las derechas liberal-conservadoras y de los católicos de extrema derecha, se intentaba, efectivamente, impugnar el carácter «obrero» de quienes participaban en huelgas, protestas y organizaciones políticas de izquierda. De hecho, estos grupos intentaban esbozar una dicotomía entre los «verdaderos trabajadores» por un lado, y los «agitadores» por el otro. Esa negación del carácter mismo de «obrero» de aquellos a los que se calificaba de «revolucionarios profesionales» o «delincuentes políticos» iba acompañada de marcas xenófobas, que eran visibles en la dicotomía entre los «buenos inmigrantes» y los «malos extranjeros». Esa caracterización se profundizaba al referirse al comunismo, en tanto este era visto, en sí mismo, como una idea foránea, ajena a la identidad nacional. Se trataba de una prédica que venía a «pervertir» el «normal desarrollo» de la argentinidad.
En buena medida, todos estos actores de las derechas compartían una posición crítica con la apertura democrática del país. Creían que la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, que había inaugurado el voto secreto y obligatorio para ciudadanos argentinos varones –fueran nativos o naturalizados–, había abierto las puertas a las masas, y que una parte de esas masas podían llevarla, con sus ideas de izquierda, a la «degeneración social» y la «inmoralidad».
Usted mencionaba la cuestión de la mujer y el activismo político, y lo cierto es que, tal como muestra en su libro, los anticomunistas católicos se dieron una política en torno a las mujeres. Y, de hecho, en muchos casos, frente a la imagen de la «mujer comunista» considerada abyecta, las propias organizaciones de mujeres católicas pretendieron erigirse como un modelo alternativo
Desde un inicio, los sectores del catolicismo más tradicional, nucleados por ejemplo en la Acción Católica Argentina, plantearon que el comunismo y las izquierdas en general sostenían «doctrinas anticristianas». Para los actores católicos, siempre dispuestos a discutir en términos de espiritualidad y moralidad, la difusión de las ideas socialistas, comunistas, marxistas, suponía la posibilidad de «degenerar» a la familia, de entrometerse en los «vínculos naturales» marcados por el orden divino. En ese marco, diversos espacios católicos identificaron a dos grupos a los que consideraron como más vulnerables: las mujeres y las infancias. Los católicos integristas hicieron eje en el peligro que suponía, para los niños y niñas, el avance de la educación laica, a la que acusaban de desvirtuar la verdadera instrucción, que era la espiritual, es decir, aquella que fomentaba los valores tradicionales de la Iglesia Católica. En tanto las izquierdas, y aquellos a quienes señalaban como «comunistas», alentaban nuevos métodos educativos y pedagogías alternativas a las existentes, los católicos emprendieron una batalla contra la propagación de las «ideas materialistas» que funcionaban, según ellos, como un modo de predicar el comunismo a los niños.
En cuanto a las mujeres, los actores católicos ya no negaban, por ejemplo, su derecho a trabajar. En las décadas de 1920 y 1930 el acceso al trabajo estaba comenzando a ser algo más corriente, aunque, por supuesto, circunscripto a algunas áreas específicas. Había, como es sabido, maestras de escuela, pero también costureras y trabajadoras domésticas. Esos ámbitos no eran problemáticos para el catolicismo de línea dura porque permitían la convivencia con el rol que, supuestamente, les había sido asignado por designios divinos: el de madres. En estos términos, diríamos que no veían con tan malos ojos que ejercieran el derecho al trabajo siempre y cuando estuviera en sintonía con ese rol de madre y con el espacio «natural» para ellas: el del sostenimiento de las tareas del hogar. Ahora bien, lo que sostenían tanto desde el mundo católico como desde el de las extremas derechas, era que las mujeres, a las que consideraban naturalmente más débiles, podían, en el caso de tener recursos, acercarse al comunismo por frivolidad, y en el caso de no tenerlos, por desesperación. Mientras que las mujeres de clase media podían hacerlo por una actitud frívola, siendo víctimas de las «campañas comunistas en favor del amor libre», las más pobres podían hacerlo por la desesperación que les producía el hambre y la penuria cotidiana.
En ese marco, la Liga de Damas de la Acción Católica Argentina, emprendió una campaña contra los que llamaron «ideólogos perversos» que querían confundir a las buenas mujeres a través de la intelectualidad, llevándolas al comunismo. Para contrarrestar esas actitudes, establecían semanas de estudio para las mujeres, en las que las alertaban de los peligros de la idea de «liberación de la mujer» que promovían los «comunistas», expresando el modo en el que estos podían pervertir su moral, con el fin de subordinarlas.

En su investigación se dedica una atención especial a las formas en las que la policía abordó la «cuestión comunista». En ese sentido, usted trabaja sobre las secciones de Orden Social y Orden Político de la Policía, pero también sobre la Sección Especial de Represión al Comunismo (SERC). ¿Qué fueron estos departamentos policiales? ¿Cómo operaron y cómo caracterizaron a los comunistas?
Efectivamente, desde la primera década del siglo XX, la cuestión del orden va a estar muy presente en la dinámica de las fuerzas represivas y va a tener modulaciones diferentes dependiendo del período que abordemos. La Sección Especial de Represión al Comunismo fue, sin dudas, el resultado de una evaluación de lo que implicaba el peligro «maximalista» primero y el peligro «comunista» después. Mucho antes de la creación de este organismo, ya existían otros, entre los que se destacaban la Sección de Orden Social y la Sección de Orden Político. Ambos dependían de la Policía de la Capital, que en ese entonces funcionaba como una fuerza federal. La Sección de Orden Social, creada en 1906, se ocupó principalmente de la delincuencia común, pero fue incorporando dentro de sus funciones los delitos políticos en un escenario en el que el anarquismo empezaba a ser una fuerza relevante. De hecho, es esta sección la que se encargaba de lo que se consideraban «anomalías sociales» y la delincuencia y la violencia revolucionaria eran calificadas de ese modo. La Sección de Orden Público o de Orden Político tenía otra función. Se ocupaba, sobre todo, de los partidos políticos institucionalizados y que participaban efectivamente en el sistema electoral. Su principal foco de investigación era el Partido Socialista pero también la Unión Cívica Radical, focalizándose particularmente en el sector liderado por Hipólito Yrigoyen y luego continuado por sus seguidores.
Luego de 1917, las fuerzas de seguridad incorporaron la «cuestión comunista» dentro de su agenda. Pero la sección que lo abordó no fue la de Orden Político, sino la de Orden Social. Los «maximalistas» primero, y «comunistas» después, fueron sindicados como parte de las «anomalías sociales». En ese marco, la Sección de Orden Social siguió persiguiendo a los anarquistas pero incorporó una nueva figura: la del «agitador comunista». Muchos militantes fueron reprimidos y encarcelados mientras se encontraban repartiendo folletos, o cuando se constató que formaban parte de las organizaciones que eran vistas como «disfraces del comunismo».
A inicios de la década de 1930, la Sección de Orden Social allanó las oficinas Iuyamtorg, la empresa estatal soviética dedicada al intercambio comercial. En esta operación, realizada apenas un año después del golpe de Estado de 1930, se recolectaron folletos, afiches y volantes de todo tipo: algunos hacían referencia a la defensa militar soviética, otros a la colectivización del campo, otros a la necesidad de defender a la URSS desde todos los rincones del mundo. Se trataba, en definitiva, de propaganda comunista. El problema era que toda esa propaganda estaba en ruso, así que la decisión de la Sección de Orden Social fue reclutar traductores, en su mayoría militares rusos antibolcheviques que habían emigrado en la década de 1920 luego de la derrota del Ejército Blanco.
Durante todo el proceso de traducción de la enorme cantidad de materiales y la constatación, según la Sección de Orden Social, de que una empresa estatal soviética estaba funcionando como una suerte de representación diplomática comunista sin la anuencia del Estado argentino, comenzaron a tomarse decisiones en un nuevo sentido. La impresión de que el «problema comunista» era de un orden muy diferente al de una «anomalía social» o de «delincuencia», como se lo calificaba entonces junto al anarquismo, llevó a que en 1932 se creara la Sección Especial de Represión al Comunismo. Este organismo especial se dedicó, sobre todo, a vigilar, allanar y detener a militantes políticos a los que se designaba como comunistas, pero también a registrar y a acosar a la prensa de la izquierda en su conjunto. Y en esas tareas, en las que los policías de la Sección Especial actuaban vestidos de civil, eran apoyados, muchas veces, por miembros de organizaciones nacionalistas que se infiltraban en espacios «comunistas».
¿En qué medida la idea del peligro rojo se combinó con posiciones antisemitas?
La vinculación entre comunismo y judaísmo fue permanente en el universo de las derechas. Y, en este sentido, conviene aclarar que las ideas antisemitas ya estaban arraigadas en la tradición católica y que su asociación con la izquierda precedía a la formación del Partido Comunista. La idea del judío apátrida, del judío asociado a la usura, del judío laicista y del judío como enemigo de las tradiciones nacionales, era una constante en un sector del catolicismo argentino. El judío aparecía como la contracara perfecta de la idea de argentinidad que buscaban construir distintas derechas, y que estaba vinculada, directamente, a la catolicidad romana. El judío representaba, para estos sectores, al inmigrante más indeseable de todos. Pero a esto se añadía otra cuestión asociada al modo en el que la colectividad judía argentina sostenía, desde fines del siglo XIX y principios del XX, una relación muy profunda con la izquierda política. No se trataba solo del comunismo, sino también del Partido Socialista. Desde mucho antes de que se desarrollara la revolución bolchevique, una parte importante de la colectividad judía mantenía vínculos con el Partido Socialista, a tal punto que La Vanguardia, el periódico de ese partido, llegó a tener, como mencionábamos, una edición en yiddish.
Cuando efectivamente emerge el Partido Comunista, esta relación no solo se va a sostener sino que va a adquirir centralidad. Los líderes del Partido Comunista argentino le dieron una importancia capital a lo que se conocía como las «colectividades», siendo la judía y la italiana las que mayor pregnancia tuvieron en la organización comunista. Y, cuando los propios comunistas comenzaron a desarrollar sus asociaciones artísticas, periodísticas e intelectuales, la colectividad judía tuvo un lugar destacado. Es por ello que, ya en la década de 1930, la Sección Especial de Represión al Comunismo actuó decididamente contra las instituciones judías progresistas y contra las organizaciones comunistas en las que los judíos tenían un papel destacado. El encuentro, por parte de estas extremas derechas, de un vínculo entre lo que llaman el «problema comunista» con la colectividad judía, produjo, así, un universo de terrores, temores y antagonismos casi ideal para su cosmovisión. Los nacionalistas de extrema derecha fueron los principales propagadores de ese temor, mientras que los católicos, que ya tenían posiciones antisemitas, se dividieron entre sectores más radicales y actores más moderados. De hecho, conforme avanzó el tiempo, en una publicación como Criterio, perteneciente a la alta cultura católica, llegó a plantearse la necesidad de moderar cada vez más el antisemitismo en virtud de una perspectiva humanista. Aunque seguían afirmando y sosteniendo que los judíos constituían un «problema» para la identidad argentina fundada en la catolicidad, sus críticas disminuían conforme avanzaba un tipo de persecución que consideraban inaceptable. Dicho de otro modo, una cosa era plantear que el judaísmo era problemático y otra era avalar, sobre todo en el contexto de la persecución en Europa, una serie de políticas de exterminio. En el caso de los nacionalistas de extrema derecha esto no fue así. Consideraban al judaísmo como un elemento de propagación del comunismo y, por lo tanto, como un elemento a ser «erradicado» de la nación.
Carlos Silveyra expresó como nadie esta postura. Fundador en 1932 de la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo, a la vez que director de la revista Clarinada –cuyo subtítulo era Revista anticomunista y antijudía–, Silveyra planteaba de modo permanente la idea del judío que progresaba a expensas y contra la comunidad que lo recibía, la idea del judío apátrida. En Clarinada, donde las portadas antisemitas y anticomunistas eran una constante, se hacía referencia al carácter «antinacional» del judaísmo asociado al mismo carácter «antinacional» del comunismo. De hecho, en una famosa portada de la revista, se podía ver una caricatura acompañada de la siguiente frase: «Soy el siervo de Stalin, soy el soldado de Miaja, soy esclavo del Talmud, soy traidor a las patrias, soy la crápula marxista que exalta la democracia». La vinculación entre comunismo, judaísmo y republicanismo español durante la época de la Guerra Civil (personificado en el militar republicano José Miaja) mostraba a las claras esta operación.
Pero esa misma perspectiva se expresaba también en el periódico Crisol, dirigido por Enrique Oses, en el que el judaísmo se presentaba como la fuerza oculta que estaba detrás de las estrategias de la URSS. Además, se hacía una asociación entre el carácter judío de algunos dirigentes antifascistas de la izquierda, como era el caso de León Blum, el socialista que lideraba el Frente Popular francés, y la vocación de poder que guiaba, por igual, a comunistas y judíos.

Usted menciona la cuestión de la Guerra Civil española. Es sabido que, en Argentina, la izquierda política del período apoyó abiertamente a los republicanos y que en el país, la contienda, se vivió casi como un fenómeno local. ¿Qué uso hicieron de ella los actores anticomunistas? ¿Cómo enfrentaron el fenómeno de los frentes populares?
El desarrollo de la República Española, y luego el proceso de la Guerra Civil, tuvieron un impacto fortísimo en el anticomunismo argentino. Y, por supuesto, la estrategia de los frentes populares fue vista por estos actores con mucho temor. Es importante aclarar que en Argentina se produjo una experiencia de ese tipo, desde el momento en el que el Partido Comunista y el Partido Socialista se acercaron, tal como comentaba anteriormente, en el frente gremial en el año 1935, pero, sobre todo, desde el acto del 1 de mayo de 1936 convocado por la Confederación General del Trabajo Independencia (la rama de la organización gremial liderada por socialistas y comunistas). Las consignas de ese acto, que hacían eje en la unidad frente a la reacción, el fascismo, la dictadura y la oligarquía, no solo encontraron juntos al Partido Socialista y al Partido Comunista, sino que estos fueron acompañados por sectores de la Unión Cívica Radical y por el Partido Demócrata Progresista, de corte liberal. Y en aquella movilización, que constituyó el debut del Frente Popular en Argentina se cantaron, lógicamente, consignas contra Hitler y contra Franco, y se exaltó a la República Española.
Para los distintos actores del mundo anticomunista, la Guerra Civil española, supuso un punto central en su lucha contra el enemigo rojo. Entre los grupos católicos se ponderó, sobre todo, el hecho de que la República estaba poniendo en peligro la hispanidad y la cultura cristiana. Se referían muy críticamente al fin de la monarquía y veían en el avance del laicismo una degeneración cultural, algo que ya venían advirtiendo en distintos países. Por su parte, los grupos nacionalistas y conservadores se dedicaron, durante ese período, a atacar a las asociaciones argentinas que se manifestaban «en solidaridad con la República Española» manifestando que, por un lado, incorporaban agendas extra-argentinas en el debate político, y que, por el otro, todas estas asociaciones eran «disfraces del comunismo». Esa caracterización fue compartida por instancias estatales y, sobre todo, por la Sección Especial, que se dedicó a perseguir a los grupos que se declamaban como «antifascistas» y «antimilitaristas», considerándolos como disfraces rojos. La Federación de Organismos de Ayuda a la República Española, ligada al Partido Comunista, la Asociación de Intelectuales Artistas Periodistas y Escritores, de clara vocación antifascista, y Acción Argentina, una organización con vínculos con el Partido Socialista que también se posicionaba en favor de los republicanos de España, fueron perseguidas y hostigadas por la SERC.
¿Cómo se modificó el anticomunismo en la década de 1940? ¿Qué fue lo que cambió en la dinámica política anticomunista con el surgimiento de un fenómeno como el peronismo?
Durante la década de 1940, tanto después del golpe de Estado de 1943 como durante el proceso político peronista, los anticomunistas ubicados más a la derecha, entre los que podemos destacar a los católicos integristas y a los nacionalistas y conservadores, continuaron sosteniendo las interpretaciones que los habían caracterizado durante las décadas de 1920 y 1930. El eje xenófobo y antisemita persistió, al igual que las diatribas sobre la «crisis de la civilización» y los discursos que hacían énfasis en la necesidad de defender una determinada idea de la «identidad nacional» fundada en la catolicidad romana y lejana a cualquier injerencia «comunizante». La mutación, entonces, se va a producir por la aparición de un discurso anticomunista diferente, anclado en otros actores, a los que podríamos definir como más proclives a una perspectiva liberal.
Esos actores emprendieron una defensa de la democracia, de lo que llamaron «mundo libre» y de la propiedad privada, en una retórica diferente a la del anticomunismo católico o a la del anticomunismo de extrema derecha. En este sentido, el anticomunismo se constituyó como hegemónico desde la década de 1940 y, sobre todo, en el marco de la Guerra Fría, es aquel que hizo eje en la crítica del totalitarismo y del estatismo. Estas dos preocupaciones no eran las que guiaban a los anticomunistas de las décadas de 1920 y 1930, muchos de los cuales no tenían problema alguno con la intervención del Estado. En definitiva, este nuevo discurso anticomunista se diferenció de aquel que se sostenía en las posiciones del integrismo católico y de la extrema derecha. Estos últimos grupos van a seguir ahí, y de hecho, en ocasiones van a hacer sinergia con algunos de los liberales volcados a una retórica propia de la Guerra Fría, pero lo que prevalecerá, finalmente, es la posición que homologa «comunismo» y «totalitarismo» –y que, por ende, homologa comunismo a nazismo—. Lo que sucede es que, en el caso argentino, la emergencia del peronismo va a producir una fragmentación en el campo anticomunista clásico de las extremas derechas nacionalistas y de los grupos liberal-conservadores. Algunos de estos actores se van a incorporar directamente al peronismo, mientras que otros, de corte similar, se van a sumar a las filas del naciente antiperonismo. Y son justamente los «anticomunistas antiperonistas» quienes que van a sumarse a la lectura de un anticomunismo en términos de «antitotalitarismo» y de «antiestatismo».