¿Qué significa el pragmatismo? Peirce lo centra en la resolución de problemas, y no en cómo los resuelve, esa es para el filósofo estadounidense una posición pragmática. Es el caso del debate sobre como nombrar a la ultraderecha. Mateo también da una pista: "Por sus frutos los conoceréis"
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
Así que, por sus frutos los conoceréis.
Mateo 7-16
Hace varias décadas, el historiador Tim Mason hacía sonar la alarma. En un artículo titulado Whatever Happened to Fascism (¿Qué ha sido del fascismo?), deploraba lo que llamaba «la desaparición de las teorías o de los conceptos exigentes sobre el fascismo en la investigación y en los escritos». Revisando la relación entre el fascismo italiano y el nacional-socialismo, exhortaba a los investigadores a no confundir los dos movimientos, pero sobre todo a identificar sus similitudes y sus diferencias «específicas» y a establecer las razones de ello, conservando al mismo tiempo lo que llamaba «un agnosticismo estricto» en cuanto a la singularidad radical de cada uno de ambos regímenes1.¿Cómo nombrar a las nuevas extremas derechas?
A primera vista, los debates de hace cerca de cuarenta años pueden parecer alejados del actual clima político. Sin embargo, las cuestiones planteadas por Mason encuentran un poderoso eco en el contexto actual. Cuando la extrema derecha progresa por todo el mundo, se ha vuelto urgente analizar este resurgimiento con rigor intelectual y profundidad histórica.
El espectro del fascismo parece recorrer de nuevo el mundo: de América Latina a la India, de los Estados Unidos a Rusia, pasando por Europa. La influencia y el poder de los partidos de extrema derecha no dejan de crecer y la elección de Donald Trump da nuevo aliento a su gramática política, y refuerza su presencia donde todavía no gobiernan; en Francia, Alemania y Portugal, están a las puertas del poder.
Pasada la sorpresa, queda el imperativo de intervenir, alertar, movilizar a las fuerzas sociales necesarias para hacer frente a su agenda política; ¿pero cómo? Comprender las razones de esta aparente vuelta del fascismo no es algo tan evidente. Además, ¿se trata de eso? La utilización del término fascismo para describir los fenómenos contemporáneos es objeto de muchos debates. Para algunos, su utilización es esencial porque ofrecería un marco predictivo; pero es sabido que la historia ilumina el presente pero no puede predecir el futuro.
La actual inflación de variaciones de la palabra lo pone en cuestión. Fascismo (tardío, preventivo, del fin de los tiempos, fósil, trumpista…) «neo, post, semi, micro, tecno-fascismo»: no faltan los calificativos para intentar identificar a este enemigo que avanza imperturbablemente2. Esta avalancha conceptual sin embargo no tapa la desorientación del analista ante una situación que, aunque recuerda en muchos aspectos las horas sombrías del siglo XX, no deja de ser radicalmente nueva. Como escribía el historiador Eric J. Hobsbawn, «cuando los hombres se encuentran ante algo para lo que el pasado no les ha preparado, tantean en busca de palabras para nombrar lo desconocido, aún cuando no pueden ni definirlo ni comprenderlo»3. La analogía tendría la supuesta ventaja de permitir analizar lo desconocido partiendo de un terreno conocido, ofreciendo a la vez un marco para la necesaria movilización de las fuerzas de resistencia.
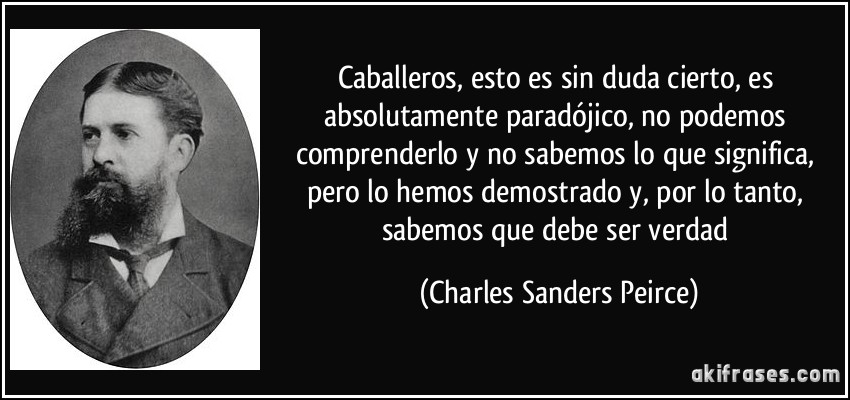
Luchar, sí. ¿Pero contra quién y contra qué?
Pero precisamente el debate tropieza con la determinación del enemigo. Luchar, sí, pero ¿contra quién y contra qué? El requerimiento a mirar a la cara al peligro parece exigir la utilización del término fascismo, sin la cual apareceríamos, en el mejor de los casos como dulces soñadores, y en el peor como escépticos incurables. ¿Pero el uso de la palabra no nos ata acaso a las lecturas del pasado y nos impide analizar con rigor los actuales fenómenos políticos para responder a ellos con la mayor eficacia? En cuanto a darse cuenta del peligro, como destaca el historiador Daniel Bessner, «las cosas pueden ser espantosas (y lo son) sin ser fascistas. De hecho, incluso podrían ser más espantosas»4.
En los años 1920 y 1930, la inmensa mayoría de quienes dieron una definición del fascismo no habían comprendido la novedad; se trata precisamente de evitar eso hoy. En vez de avanzar una respuesta acabada, ¿no habría que comenzar por plantear el problema?5 La cuestión de la persistencia y/o retorno del fascismo se ha presentado a intervalos regulares en la escena política, en particular en el caso de Italia en estos últimos treinta años. Desde las recientes elecciones estadounidenses y la vuelta de Donald Trump a la jefatura del gobierno, el problema se plantea con la mayor agudeza en los Estados Unidos. Y el debate hace estragos, cuando el presidente parece haber ampliado de forma considerable sus prerrogativas, poniendo en cuestión los fundamentos mismos de la Constitución de los Estados Unidos.
Los libros denunciando la (nueva) amenaza fascista ocupan las estanterías de las librerías y las publicaciones no dejan de crecer6. El lugar central ocupado por el fascismo en la historia del siglo XX y en su territorio mental explica en parte esta omnipresencia. También es importante el deseo de resituar en su contexto histórico el resurgimiento de la extrema derecha a lo largo del siglo XXI7. Los historiadores son requeridos a responder, en tanto que expertos, si tal dirigente mundial o tal movimiento puede ser o no designado como fascista. Pero todos tropiezan muy pronto con la definición. El fascista sigue siendo sin duda el término más vago del léxico politológico. Como escribía el historiador Emilio Gentile, es un objeto misterioso, «que se escabulle a cualquier intento de definición histórica clara y racional, pese a las decenas de miles de páginas que se han consagrado, y continúan haciéndolo, a este fenómeno»8. Aunque con demasiada frecuencia esta precaución sirve de excusa para proponer una nueva definición.
Desde su aparición en la escena política al final de la Primera Guerra mundial, este nuevo fenómeno que fusionaba sociedad de masas y autoritarismo dio lugar a interpretaciones diversas, caracterizadas por el hecho de fijarse en tal o cual aspecto constitutivo o pensado como tal, ya fuese histórico, político, económico, social o incluso moral. De hecho, la mayor parte de las definiciones contienen una parte de verdad, pero todas relegan necesariamente al segundo plano los elementos que no corresponden a una situación dada. Si tuviera que proporcionar una fórmula de bolsillo, diría que el fascismo es un movimiento político de extrema derecha que encontró su plena expresión en Italia y en Alemania en los años 1920, 1930 y 1940, violentamente antimarxista, racista, antisemita, imperialista, basado en la destrucción de los derechos y las libertades democráticas, el rechazo de la igualdad, la estigmatización de los más débiles y la ofensiva contra las mujeres.
Las analogías con el fascismo histórico
A comienzos del siglo XX, el fascismo sólo pudo desarrollarse cuando el movimiento obrero ya no representaba una amenaza inminente. No se pudo concebir sin las crisis política, social y económica que golpeó a las sociedades europeas en los años 1920 y 1930. Movimiento autónomo, «partido organizado para sus propios objetivos, pretendiendo la conquista del poder para sus propios fines», es eversivo, esto es revolucionario y restauracionista a la vez, expresión moderna del rechazo de la democracia y de la Ilustración.
No puede triunfar sin la acción combinada de la violencia paramilitar y la represión del Estado; sin el desarrollo de un verdadero movimiento de masas. No puede conquistar los ánimos sin esta fusión inédita de elementos aparentemente dispares de conservadurismo y de modernidad, bien expresado en la fórmula de Joseph Goebbels del «romanticismo de acero». Utiliza la violencia, el terror, y también el encuadramiento para imponer una nueva jerarquía entre los seres humanos.
Hay elementos de continuidad histórica evidentes entre las extremas derechas actuales y el fascismo, pero el fascismo histórico también tenía elementos de continuidad evidentes con la derecha reaccionaria nacionalista del siglo XIX. Las derechas radicales contemporáneas comparten con el fascismo histórico el nacionalismo, el racismo, el imperialismo, la homo/lesbofobia, el virilismo, el autoritarismo, el antimarxismo (entendido como el rechazo a los conflictos de clase en nombre de la unidad de la nación y del pueblo). Quieren destruir los derechos y las libertades fundamentales y, más en general, los movimientos sociales que no controlan directamente. Llevan a cabo una ofensiva contra los derechos de las mujeres y señalan chivos expiatorios (los judíos, los musulmanes).
Quienes no corresponden a su visión de la nación, ya se trate de minorías o de adversarios políticos, son estigmatizados, criminalizados y utilizados como palancas de movilización electoral; es el caso hoy día, muy en particular, de los migrantes y los musulmanes, con el fantasma de la gran sustitución. Este rechazo del otro va acompañado de un discurso identitario excluyente, que pretende legitimar políticas autoritarias con el pretexto de defender una nación amenazada. En este sentido, las estrategias discursivas y electorales de figuras como Donald Trump, Giorgia Meloni, Victor Orban o Javier Milei, se parecen a las utilizadas por Mussolini o Hitler.
El fascismo histórico y los actuales movimientos de extrema derecha emergen en contextos similares de crisis económica y social de larga duración, de cuestionamiento de las formas de representación, incluida la legitimidad de los partidos políticos tradicionales, de pérdida de referencias y de crisis cultural y moral, de la cual el cuestionamiento de la racionalidad científica no es más que un aspecto.
Pero no vivimos en la misma época…

Pero hoy día el contexto es muy diferente, y la crisis social y política no es la misma. El fascismo histórico se constituyó después de la Primera Guerra mundial y tras la Revolución de Octubre, cuando la URSS representaba un horizonte de expectativa para millones de asalariados. Nada comparable actualmente.
El fascismo histórico preconizaba un sistema totalitario, esto es, según la definición que dio la filósofa Hannah Arendt, una fusión inédita de encuadramiento y de terror. La extrema derecha actual es ultraliberal en el plano interior y pretende reforzar masivamente las funciones represivas del Estado. Javier Milei y Elon Musk empuñan una motosierra como símbolo de la destrucción de la burocracia, en realidad de los seguros sociales y los servicios públicos, por débiles que sean, radicalizando el neoliberalismo de las décadas precedentes, que había presentado al Estado como un obstáculo al desarrollo económico; hay que recordar el discurso de Ronald Reagan en 1981 afirmando que «el Estado no es la solución, sino el problema».
El fascismo histórico se apoyaba en movimientos de masas, organizados en torno a una ideología y estructurados por grupos paramilitares (las SA en Alemania o las Camisas Negras en Italia) que contaban con centenares de miles de miembros uniformados. Su objetivo era ante todo destruir los sindicatos, los partidos y las asociaciones obreras, que tenían entonces una fuerza de millones de adherentes y cientos de miles de militantes defendiendo un horizonte socialista. Hoy día, esta organización del mundo del trabajo ya no existe a la misma escala, ni las extremas derechas actuales no se apoyan en movimientos de masas comparables.
Aunque desde luego existen grupos de extrema derecha activos y violentos, sus efectivos no tienen comparación con los que hubo en el período entre las dos guerras, y no están centralizados, al menos de momento, como la fuerza armada específica de uno y otro de esos partidos. La influencia de estos últimos se manifiesta con ocasión de las elecciones. Es esencialmente electoral.
Es verdad que el 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio por los partidarios de Donald Trump hizo temer un intento de golpe de Estado. Este acontecimiento llegó incluso a ser comparado con el putsch fallido de Adolf Hitler en 1923. Hoy día, algunos advierten que la Immigration and Customs Enforcement (ICE) podría servir de fuerza armada organizada a disposición de Trump. En la India, el Primer Ministro Narendra Modi se apoya en el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), una organización paramilitar de calle con raíces ideológicas profundas. Y en Italia, los ataques violentos perpetrados por miembros del grupo neofascista Forza Nuova, sobre todo el saqueo de la sede del sindicato CGIL en octubre de 2021, dejan entrever inquietantes posibilidades de movilizaciones futuras.
En todo caso, si se quiere hablar de fascismo hoy día, se trata de un fascismo muy vaciado de su movimiento de masas, pero que, como escribe Alberto Toscano, conserva la idea del renacimiento nacional y de la promoción de sus clases productivas, trabajadores y patronos codo con codo9. A comienzos del siglo XX, la referencia al fascismo se refería a un nuevo fenómeno político del que había que delimitar sus contornos, sus potencialidades de transformación, sus posibilidades de traducción en otras realidades nacionales. ¿Qué hay de esto hoy día?
El vientre del que surgió la bestia inmunda sigue fecundo10
Lo que hace las cosas aún más turbias es el hecho de que lo que podría denominarse el vientre de algunos de estos movimientos está constituido precisamente por personas que se adhieren abiertamente al nazismo y al fascismo (símbolos, gestos, vestuarios, etc.). Las recientes manifestaciones neofascistas en París o en Milan son la punta de lanza. Si hace algunos años podían ser relegadas a un fenómeno marginal, a una vaga reminiscencia nostálgica, adquieren en la hora actual un sentido completamente diferente, que hay que calibrar. No tanto por lo que estas manifestaciones nos dicen sobre quienes las realizan, sino por lo que nos enseñan sobre las relaciones que nuestras sociedades mantienen con el pasado.
Umberto Eco sostenía hace treinta años: «Sería muy confortable, para nosotros, si alguien se presentase en la escena mundial diciendo: quiero reabrir Auschwitz, quiero que las Camisas Negras sigan desfilando por las plazas italianas. Por desgracia, la vida no es tan simple»11. Hoy día estas manifestaciones no aparecen sólo como el rostro abominable de la máscara fascista de Europa12, por decirlo con palabras de la politóloga Nadia Urbinati, sino también (¡y sobre todo!) como el fruto de una treintena de años de borrado del pasado, de banalización del horror y de equivalencia proclamada entre quienes lucharon por los derechos democráticos, las libertades, la igualdad, la emancipación, muy ignorantes de la sórdida realidad de la URSS estaliniana, y quienes encarnaron el exacto opuesto de estos valores.
Ya no hay testigos luminosos de este pasado, por emplear la imagen de Pier Paolo Pasolini, las luciérnagas han desaparecido13. La fluidez de las referencias ha transformado la historia en una especie de charco que «contiene todo y su contrario»14. De esta manera, quienes piensan en Occidente que agitar el peligro fascista es el mejor instrumento de movilización se encuentran cada vez más confrontados a una población indiferente, o peor aún, condicionada por las modas de pensamiento y el vocabulario de la extrema derecha. Del Hello Dictator lanzado por Jean-Claude Junker, en aquel momento presidente de la Comisión Europea, dirigido a Viktor Orban, a la banalización de las raíces políticas de Giorgia Meloni, que además no las esconde, la radical inversión de los valores, al menos proclamados, en que se basaban las sociedades occidentales desde el final de la Segunda Guerra mundial no puede ser asumida más abiertamente.
Hoy día, este campo político se esfuerza por ganar la guerra por la hegemonía cultural con apoyo de revisionismo histórico, de anti-intelectualismo, de fake news y de censura, y apoyándose en una red de comunicación (sitios web, redes sociales, podcasts, cadenas de televisión, prensa, think tank), llevando a cabo lo que podría llamarse una campaña algorítmica permanente15, un forma de poder casi inédito que controla la vida de la gente, con tanto más eficacia por el hecho de dirigirse a una sociedad profundamente atomizada.
Un término que aporta más calor que luz
El filósofo e historiador italiano Enzo Traverso sostiene que el concepto de fascismo es a la vez indispensable e inadecuado, subrayando, siguiendo a Reinhart Koselleck, que existe una tensión entre los hechos históricos y su transcripción lingüística16. Desde los años 1930, el fascismo se ha convertido en un sinónimo de todas las formas de reacción oscurantista, de conservadurismo y autoritarismo, incluso en ausencia de sus rasgos distintivos.
Hay autores que ensanchan el uso del concepto más acá y más allá del fascismo histórico. Se trata en este caso «más bien de un conjunto general de hábitos culturales, de instintos y de pulsiones sombrías que se han manifestado y podrían manifestarse de nuevo en los contextos históricos y nacionales más diversos, incluso en ausencia de un movimiento o de un régimen fascista»17. El concepto de fascismo se convierte en esta óptica en una abstracción incapaz de dar cuenta de fenómenos concretos, insertos en su tiempo, sobre todo en períodos de aceleración y de «giro brusco».
Por sus frutos…
Argentina's libertarian President Javier Milei is rapidly deindustrializing the economy, destroying local manufacturing.
The sectors that are growing in Argentina are finance, mining, and agriculture (for export) — parasitic extractive industries dominated by foreign capital. https://t.co/ZeYu8d0u40
— Ben Norton (@BenjaminNorton) October 19, 2025
Así, el historiador Robert Paxton reiteraba recientemente, en una entrevista al New York Times, que la utilización del término aportaba más calor que luz, porque «la palabra fascismo ha sido rebajada al rango de epíteto, lo que la hace cada vez menos útil como utensilio para analizar los movimientos políticos de nuestra época»18.
Las condiciones económicas suelen cambiar más rápidamente que la conciencia humana, justificando la conservación de formas morales cuyas bases materiales ya no existen. En este marco, preguntarse si Trump, Milei, Orban, Putin, Meloni y Le Pen son fascistas no ayuda en nada a la comprensión de las condiciones políticas, económicas y sociales, del terreno, del medio en el que pudieron y pueden todavía desarrollarse: un siglo XXI marcado por la impotencia política, tanto de los gobiernos como de los parlamentos, para influir por poco que sea sobre las políticas supuestamente decididas «por los mercados», en realidad para servir los intereses de una camarilla de super-ricos que reina sin compartirlo en los principales polos del poder planetario: los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón y Rusia.
En el Sur, estas políticas desembocan en la guerra sin fin, las destrucciones masivas y la miseria endémica. En el Norte, alimentan programas de austeridad cada vez más duros, un aumento brutal de las desigualdades, la aceleración de la destrucción del Estado-providencia o de lo que queda de él, justificando el ascenso de un autoritarismo que tiende a un abandono de las conquistas democráticas y a la instauración de un clima de violencia.
El último informe de Civil Liberties Union for Europe (Clue) sitúa al gobierno de Giorgia Meloni entre los que «minan de forma sistemática e intencionada el Estado de derecho»19, atacando al poder judicial, a las libertades y a los derechos democráticos (libertad de prensa y de medios de comunicación, derecho a manifestarse, derecho de huelga) a lo que añadir las «graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos», por no hablar de la cada vez más manifiesta tendencia a la concentración del poder en manos del ejecutivo.
En cuanto a los Estados Unidos, por tomar sólo estos dos ejemplos, los cien primeros días del segundo gobierno de Donald Trump dejan pocas dudas sobre el estrangulamiento en curso de las libertades democráticas: expulsiones masivas de migrantes, despidos masivos en la función pública, ataques contra las leyes sobre el derecho de voto20, censura y cortes presupuestarios a la investigación, militarización de las ciudades americanas… Hoy día Donald Trump se sirve del asesinato de Charles Kirk como pretexto para una represión más amplia contra la izquierda americana.
Comprender las mutaciones en curso del capitalismo
El crecimiento de la ola reaccionaria y autoritaria mundial actual no viene de la nada. Ha estado marcada por una radicalización de las políticas y de los discursos neoliberales después de la crisis de 2008, un aumento brutal de las desigualdades, la aceleración de la destrucción de los vestigios del Estado-providencia y la expulsión de millones de asalariados a la precariedad.
La inseguridad, el miedo, el sufrimiento, la frustración, la alienación, la imposibilidad de proyectarse hacia el futuro, han alimentado el resentimiento de clase sin conciencia de clase21. Esta desigualdad no ha hecho sino acentuarse durante estos últimos años. Según el último informe Takers Not Makers, la fortuna de los multimillonarios ha aumentado tres veces más rápido en 2024 que en 2023, mientras que los 1% más ricos han acumulado colectivamente más de 33,9 billones de dólares de activos desde 201522. En el otro extremo del espectro, 3.600 millones de personas, el 44% de la humanidad, viven hoy por debajo del umbral de pobreza definido por el Banco Mundial.
Hoy día, el nacionalismo del desastre, del que habla el ensayista Richard Seymour23, ha franqueado una nueva etapa hacia la catástrofe social y climática, que él niega con vigor: «Los furiosos ataques de Trump contra todas las estructuras destinadas a proteger al público contra las enfermedades, escriben en este sentido Naomi Klein y Astra Taylor: los alimentos peligrosos y las catástrofes (crean) una multitud de nuevas oportunidades de privatización y de ganancia para los oligarcas que alimentan esta destrucción rápida del Estado social y de sus leyes»24.
La necesidad de comprender estos cambios políticos y económicos globales ha dado lugar a una serie de debates y de estudios sobre las transformaciones en curso del capitalismo y sus impactos políticos, sociales, ecológicos, de los que se ha hecho eco recientemente la New Left Review. David Riley y Robert Brenner hablan así de un nuevo «capitalismo político», caracterizado por una penetración de las esferas del poder en la dinámica autoritaria, por medio de grandes grupos privados, que les permite obtener considerables sobreganancias en un período de crecimiento económico ralentizado25.
La presencia en la investidura de Donald Trump de los empresarios de Meta, Amazon, Google, de aquellos que el economista Cédric Durand denomina los «señores tecno-feudales», constituye sólo la punta visible26. Si el autoritarismo puede representar, en parte, una expropiación política de la burguesía, debemos analizar las fallas, las debilidades y divisiones en el seno de la burguesía, como lo ha demostrado recientemente la entrevista del multimillonario Ray Diajo, gestor de fondos especulativos, concedida a Financial Times27.
Ante el desastre que se anuncia, se abre un campo de investigaciones nuevo e importante sobre el cambio de período que estamos viviendo. Salir de la obsesión del debate sobre el fascismo (ese otro cuya sola mención parece garantizar la moralidad y la legitimidad de los partidos y de los sistemas existentes), analizando históricamente (palabra prohibida por la administración Trump) cómo hemos llegado aquí. Este es el desafío que nos espera. Y nos queda trabajo.
https://marx21.ch/un-spectre-inquietant-hante-le-monde-peut-on-le-nommer-sans-le-comprendre/
Stéfanie Prezioso es profesora de historia contemporánea en la Universidad de Lausanne. Es autora del Découvrir l’antifascisme (Descubrir el antifascismo), recientemente publicado en París, Éditions sociales.
Traducción: viento sur.